Fernando Serrano Larráyoz es profesor titular de la Universidad de Alcalá y forma parte del Departamento de Cirugía, Ciencias Sanitarias y Sociales de la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Sin embargo, el nombre de este medievalista está vinculado para muchos aficionados a la lectura gastronómica al estudio-facsímil Regalo de la vida humana de Juan Vallés publicado en 2008 y en el que destaca la faceta gastronómica. Su trabajo se ha centrado siempre en la alimentación, la medicina y la farmacia en los reinos de Navarra y Castilla durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, así como en la lexicografía alimentaria y médica en el reino de Navarra durante el mismo periodo.
Su tesis doctoral publicada en 2002 con el título La mesa del rey: cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III «el Noble» de Navarra (1411- 1425) contribuyó a la Historia de la Alimentación desde fuentes históricas innovadoras en aquel momento como los libros de cuentas. Después de otras tantas monografías y más de cien artículos científicos, Serrano Larráyoz me atiende desde su despacho en la Universidad de Alcalá a través de videoconferencia. En el transcurso de esta conversación me anuncia que participará en un monumental proyecto del famoso investigador estadounidense Paul Freedman y la investigadora Azelina Jaboulette que contará con 6 volúmenes. Su aportación formará parte de volumen dedicado a la Edad Media, en la colección ‘Cultural History of Wine’. Además, en abril de 2025 se reunirá en un congreso en Valencia con grandes figuras de estos estudios como Massimo Montanari y Allen J. Grieco, junto a quien fue su inspirador, Juan Vicente García Marsilla gracias a su libro La jerarquía de la mesa.
The Foodie Studies (TFS): Tu trabajo con el manuscrito de Juan Vallés te valió un gran reconocimiento. ¿Cómo llegaste a él?
Fernando Serrano Larráyoz (FSL): La historia de ese manuscrito tiene lo suyo. Yo no tenía ni idea de que existía hasta que la Biblioteca General de Navarra me mostró por el año 2005 el CD con el manuscrito escaneado. Estaba sin catalogar ni referenciar y después de ver que era un libro de recetas no le di mucha importancia. En aquel momento tenía otras cosas que hacer, pero con el tiempo le eché un vistazo y me di cuenta de que tenía mucha enjundia. Juan Vallés no era un personaje desconocido porque una obra suya de cetrería tuvo bastante difusión en el siglo XVI y poco a poco empecé a indagar y a pensar en hacer una transcripción y sacar a la luz el único ejemplar que queda de esta obra que sepamos. Entonces trabajaba en el Servicio de Publicaciones del Gobierno de Navarra y lo propuse. Inicialmente solo le di importancia gastronómica, pero es un libro que tiene mucha relevancia también en la medicina y la cosmética entre otros temas.
TFS: ¿Se puede considerar un libro de secretos el Regalo de la vida humana?
FSL: En un principio es cierto que lo asocié a los libros de secretos, pero ahora no lo tengo tan claro. Los libros de secretos medievales y renacentistas buscaban hacer accesible a un público letrado cuestiones gastronómicas, científicas, técnicas, etc. Con estos libros, como por ejemplo el famoso de Alejo Piamontés en el siglo XVI, se crea una literatura miscelanea avalada por diferentes personas que ya usaron esas recetas de las que aseguran su funcionamiento.
TFS: Al final fue un trabajo colectivo…
FSL: Era un libro que yo no podía abarcar en su totalidad y entonces hice un proyecto incluyendo a los expertos que pensé que podrían abordarlo y todos aceptaron. Así que comencé con la transcripción y finalmente tardamos dos o tres años en concluirlo con cambios políticos de por medio incluidos.
TFS: ¿Estaban otras personas detrás de este manuscrito?
FSL: Sí, un filólogo experto en Juan Vallés de la Universidad de Valladolid me contó que había tenido una tesis frustrada sobre el manuscrito y quizás ese fuera el motivo por el que esa copia de un original que se encuentra en Viena acabó en la Biblioteca General de Navarra.
TFS: ¿Te quedó algo en el tintero?
FSL: Profundicé todo lo que creo que se puede profundizar. No conseguí ver el escudo nobiliario que le dieron en su momento porque está en manos privadas y la tienda de antiguedades donde se subastó no contestó a mi demanda.
TFS: ¿Hay algún otro libro con el que entre en diálogo?
FSL: Después de nuestra investigación se pudo comprobar que este texto de Juan Vallés bebe mucho de otro manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional que es El vergel de señores del siglo XV. Vallés coge la base de ese texto y los aplica a Navarra y añade otras cuestiones de su cosecha.
TFS: El Vergel de Señores…un manuscrito aún por trabajar…
FSL: Sí, y lo tengo en mente, pero hace falta financiación.
TFS: Publicaste un recetario navarro del siglo XIX hace unos años con Trea. ¿Qué se podría hacer con la investigación de los recetarios privados?
FSL: El hándicap es que son privados y sus propietarios pueden dejarte o no publicarlo. En mi caso publiqué con Trea un recetario navarro del siglo XIX porque el dueño me lo cedió. Con recetarios del XVIII y del XIX se están haciendo cosas. En el caso de los recetarios premodernos lo que veo es una limitación de fuentes que ya son bastante conocidas. Por ello, salvo que se descubra algo nuevo, poco se puede avanzar. Sin embargo en el XVIII y el XIX permite avanzar mucho. Los recetarios son el último eslabón de la cadena. Estudiarlos está bien pero hay que intentar llegar al por qué de esos recetarios. Hay que buscar la tradición textual, las costumbres, los sistemas culinarios y esos elementos que en algunos casos pueden resultar complicados de estudiar. Los recetarios están bien como inicio de una investigación en la que se debe ir más allá para entender por qué se eligieron esas recetas y no otras. Por otro lado, a veces la gente tiene un recetario en casa y cree que tiene algo de un gran valor, pero es tangencial. Tiene un gran valor histórico, antropológico y cultural, pero no precisamente monetario.
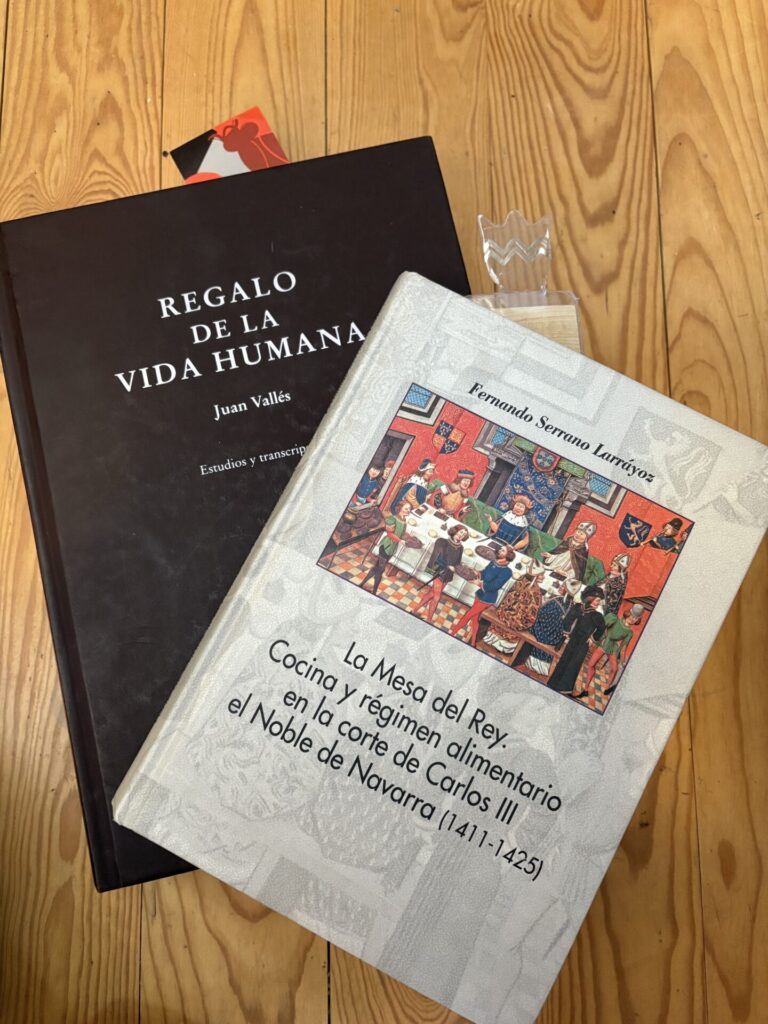
TFS: ¿Por qué elegiste el tema gastronómico para tu tesis doctoral?
FSL: Por un cúmulo de casualidades. Acabé la carrera y estaba trabajando de becario en el Archivo Real y General de Navarra y después hice un Master de Educador de Museos en la Universidad de Zaragoza. Y allí para aprovechar las mañanas me iba al archivo Diocesano. Y aunque no tenía pensado hacer la tesis, después de ir a un congreso a Valencia me leí de una sentada La jerarquía de la mesa, el primer libro de Marsilla y me dije “yo quiero hacer un libro parecido a este”. Me planté en la Universidad Pública de Navarra y le dije al catedrático Juan Carrasco que quería hacer una tesis sobre historia de la alimentación.
TFS: ¿Y cómo supiste centrar el tema?
FSL: Yo conocía ya el Archivo General de Navarra y los magníficos fondos que incluyen las Cuentas del Hostal de la Corte Real desde finales del siglo XIV y todo el siglo XV. Se trata de los libros de cuentas en los que se anotaba lo que se compraba, lo que se gastaba, lo que se distribuía. Son cuentas fiscales pero allí se refleha el sistema alimentario y ese fue el objeto de mi tesis entre 1411 y 1425, un periodo en el que hay continuidad de los registros, sin falta de texto. Y a raíz de ahí todo mi interés por el tema gastronómico.
TFS: Pero ahora te dedicas más a la medicina.
FSL: En la tesis lo cogí con puntillas pero con Vallés ya me di cuenta de que la relación entre la alimentación y la medicina era total.
TFS: Esta mirada transversal parece muy contemporánea.
FSL: La nutrición parece un tema muy moderno pero de moderno no tiene nada. Hipócrates y Galeno ya la trabajan. La dietética medieval no se basa solo en los planteamientos alimentarios sino que es mucho más amplia pues aborda un «régimen de vida» en el que se incluye el aire, el ejercicio, el sueño, la vigilia, los estados del ánimo. En el mundo antiguo se llamaban las «seis cosas no naturales». Ahora que se habla mucho de la salud mental hay que saber que los médicos medievales eran muy conscientes de su importancia. En este momento estoy trabajando en un texto de un médico sevillano del siglo XIV y además de cuestiones alimentarias plantea que a la persona que se está tratando debe de estar alegre y ofrece una serie de medidas para conseguirlo como leer cosas agradables, mantener conversaciones amenas, disfrutar de ver joyas y esmeraldas (eran consejos para los más ricos), escuchar y visualizar cosas agradables que le permitan olvidarse de los problemas.
TFS; Sin embargo, qué poco sabemos -incluidos los más aficionados a la gastronomía- de historia de la alimentación.
FSL: Lo que creo es que los historiadores no sabemos divulgar o divulgamos muy poco, al menos aquí en España. Yo soy el primero que no lo hago y es que es muy difícil divulgar bien. No obstante, veo trabajos de divulgación muy buenos y es algo que hay que hacer porque soy consciente, por ejemplo, de que los míos son consultados por el mundo académico y poco más. El público en general aún sigue con ideas equivocadas que cuesta mucho cambiar.
TFS: ¿Hay más interés en la actualidad por la historia de la alimentación?
FSL: La mía fue la segunda tesis doctoral que se defendió en España. La primera tesis sobre historia de la alimentación en España la leyó Teresa de Castro en la Universidad de Granada. Ahora es un tema que interesa mucho desde el punto de vista de la investigación, al igual que el de la dietética.
TFS: Lo curioso es que esto no parece quedar reflejado en los itinerarios de los Grados de Gastronomía de las universidades en España.
FSL: A los temas culturales se les da poca importancia desde el punto de vista docente. Estamos en una sociedad en la que se vende la inmediatez y hacer dinero y se forma para sacar gestores.
Después de esta conversación con The Foodie Studies, Fernando vuelve a su trabajo. Ahora está con un texto del siglo XV sobre un régimen de salud en el que las recetas buscan preservar la memoria y hacer frente a la vejez.


Que genial 👍
La alimentación y la salud están ligadas por principio de cuidado al otro y el cuidado es la respuesta natural del acto de preparar los alimentos. Todos los elementos circundantes otorgados por la naturaleza toman fuerza y se conectan con la intension tanto de curar como de alimentar el cuerpo.
Los antiguos de distintas culturas lo sabían, en modernidad distancia ese estudio y profundidad de investigación por noticias más ligeras y de tráfico mercantil e inmediato.
Qué bonito poder revisar y empalagarse de historia escrita en tinta.
Es una maravilla!! Qué bueno compartir estos conocimientos.